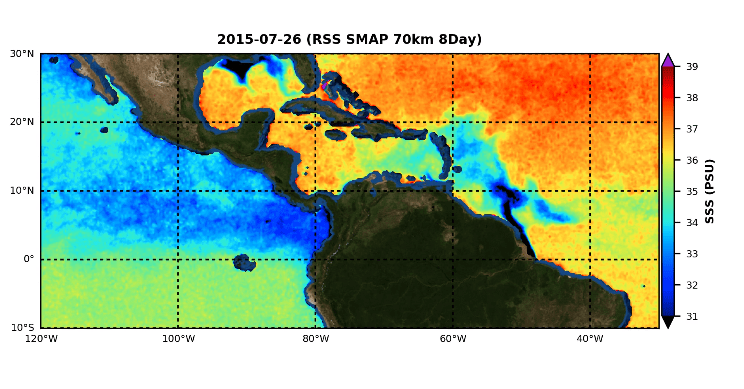La única forma de llegar a muchas poblaciones de nuestra fragmentada geografía es por aire. Tal es el caso de Taraira, Vaupés. Unas pocas empresas pequeñas, una flota de aviones octogenarios y un conjunto de pilotos osados se han convertido en la alternativa para llegar a rincones donde el Estado brilla por su ausencia. Crónica de la revista El Malpensante.
Esta crónica fue publicada originalmente en la edición 178 de la revista El Malpensante. Para ir al artículo original, haga clic aquí
Por Julián Isaza
Fotos de Alejandra Gómez
A 8.500 pies sobre algún lugar de la selva del Guaviare un mecánico pierde su sonrisa. Los motores de un viejo dc-3 fabricado en 1942 corcovean, y el hombre, que hasta hace un segundo charlaba, ahora aprieta los labios en una delgada línea horizontal. Máquina y pasajeros se sacuden. El avión baja de golpe y vuelve a ascender, con una violencia seca, repetitiva, angustiosa. Una mujer en medio de ese breve zarandeo epiléptico hace lo posible para persignarse y hay un par de grititos cortos y agudos, de miedo contenido. Afuera, las nubes envuelven la nave y las gotas de una tormenta que se avecina trazan diagonales. Piloto y copiloto se aferran a los mandos, hablan entre ellos, pero el zumbido del avión solo deja escuchar la palabra “motores”. El aparato tose de nuevo como un anciano con pulmonía. En la cabina el capitán da instrucciones y empuja gradualmente una palanca, el aparato entero vibra en un esfuerzo mecánico, luego hay un silencio de algunos segundos. El resplandor azuloso de los relámpagos empieza a quedar atrás. Piloto, copiloto y mecánico resoplan aliviados. Las nubes desaparecen. Rutina.
Son las cuatro de la tarde de un viernes de mayo y la pista del Aeropuerto Vanguardia, en Villavicencio, se cubre de humedad y brilla como el lomo de una serpiente. Joaquín Sanclemente, el capitán, acaba de sumar otras tres horas de vuelo a sus más de 28.000, en las que hacer aterrizar una máquina vetusta en las condiciones más precarias no ha sido una hazaña, sino apenas un asunto cotidiano. Por eso, después de un viaje que tuvo su cuota de agonía, él permanece sentado frente a los mandos con una calma zen y mira en la pantalla de su celular una imagen satelital de la tormenta que acaba de superar. Tiene el pelo revuelto y mojado de sudor, y explica la situación: “La temperatura de los motores bajó a 90 grados cuando debía estar en 170, y si hubieran continuado enfriándose, se habrían apagado y no hubiéramos tenido otra opción que intentar un aterrizaje sobre la jungla”. Si eso hubiese sucedido, esta historia sería otra, tal vez un corto titular acompañado de la foto de un dc-3 –otro dc-3, como los 65 que se han visto involucrados en accidentes e incidentes en el país en los últimos cincuenta años– quebrado en medio de la selva. Pero el capitán Sanclemente se encoge de hombros y dice que “así es la aviación en los Llanos Orientales y uno debe tener la cabeza fría para solucionar situaciones como esta”.
En los Llanos Orientales y la Amazonía colombiana volar es un reto a la adversidad pero, ante todo, es una necesidad; pues el aislamiento, la ausencia de carreteras y las condiciones geográficas hacen del transporte aéreo la única opción para que muchos pueblos pobres tengan la posibilidad de conectarse con un país que los ignora. Por eso aquí un puñado de pilotos han hecho lo mismo por décadas, lo que les toca, lo que deben: se juegan la vida en las condiciones meteorológicas impredecibles de la selva, sin torres de control ni sistemas de navegación sofisticados, y aterrizan en pistas de barro a bordo de vetustos pero resistentes dc-3 que llegan, con carga y pasajeros, a lugares tan remotos que llamarles así, “remotos”, es casi una ligereza.
Bajo el sol llanero, un dc-3 es un brillante tubo metálico inclinado que, comparado con los aviones modernos, resulta tan aerodinámico como un ladrillo. No es grácil, ni bonito ni cómodo. Es un anacronismo robusto y áspero. Por eso no fue caprichoso que el escritor Germán Castro Caycedo lo comparara, en su libro El alcaraván, precisamente con esa ave que parece pertenecer más a la tierra que al aire: “…dicen que la naturaleza no le dio los mejores atributos para volar, pero, a pesar de todo, vuela porque le gusta y porque es valiente”. Tampoco es extraño que los pilotos de combate en Estados Unidos lo hayan bautizado con el nombre de otro animal acaso menos apto para el vuelo, el “pájaro bobo”.
Junto a la pista del Aeropuerto Vanguardia hay un dc-3 que reposa sobre la hierba, una máquina que ya empieza a ser digerida por la manigua. Es el hk-3199 que alguna vez voló para Aerovanguardia, y que el 4 de abril de 1996 fue noticia –una breve noticia– cuando una pasajera que venía en el vuelo de Miraflores a Villavicencio dio a luz a una niña. Luego, el 25 de mayo de 2007, una foto del mismo aparato fue publicada en los medios cuando sufrió un accidente al aterrizar en Acaricuara. Hoy el avión es un enmohecido cascarón sin hélices, un oxidado buque que se hunde en tierra firme como la mayoría de los 16.500 que fueron fabricados desde 1935, de los cuales se estima que apenas 200 continúan volando, muchos de ellos en exhibiciones y algunos –pocos– en la aviación civil.
En la hoja de vida de estos aviones, si tal cosa existiese, se leería que fueron creados por la Douglas Aircraft Company hace 80 años, para ser usados en el transporte de pasajeros. Luego, durante la Segunda Guerra Mundial, se fabricaron en masa y un enjambre de ellos despachó a miles de paracaidistas en el desembarco de Normandía. Al finalizar la contienda, muchos fueron reconvertidos para el uso civil y su probada capacidad para resistir desde el fuego enemigo hasta las condiciones más difíciles –como aterrizar sobre pistas improvisadas donde los aviones de su tamaño no pueden hacerlo– los volvió ideales para volar a zonas remotas como lo hacen hoy en Colombia. Además, al no ser presurizados, estos aparatos no sufren el desgaste de materiales de otras aeronaves y tienen una vida útil mucho mayor.
***
Un mes antes, a las diez de la mañana de un miércoles de abril, a unas calles del Aeropuerto Vanguardia, el mecánico Abraham Rugeles decía, mientras devoraba un trozo de carne sanguinolenta y espantaba moscas, que “sin el dc-3 la aviación en el Llano sería imposible”. El hombre, que tiene la piel cubierta de manchas marrones y es casi tan viejo como los aviones que alguna vez reparó –tiene 78 años–, recuerda que “Avianca fue la que trajo los dc-3 y empezaron a operar aquí como en el año 51. En esa época la pista era en Apiay y hacían toda la ruta hasta Arauca”. Luego enumera las empresas que también usaron el aparato, como La Urraca, Laica, Arca o El Venado, y cuenta cómo muchos de esos aviones terminaron estrellados en la selva.
–¿Hubo muchos accidentes?
–¡Uffffff!, una cantidad. Aquí nomás se estrellaron dos en un día. Ambos despegaron casi al tiempo y uno le pegó en la cola al otro y de pronto sonó así: ¡brum! Y se cayeron los aviones y lo que encontraron fue ropa y pedazos de carne.
Luego hace una pausa y sonríe:
–La matrícula de uno de esos aviones era hk-111, por eso decían que empezaba con uno y terminaba con uno –agrega y enseguida continúa masticando.
Al lado, Jaime Galvis, quien tiene 66 años y lleva 53 trabajando en el aeropuerto –al principio como mensajero y ahora como administrador de una aerolínea–, escucha a Rugeles y también se ríe. Entonces dice que muchos de esos accidentes sucedían por la informalidad, porque no existían los controles y protocolos actuales y los aviones volaban, por ejemplo, con más carga de la permitida, o los pilotos se perdían en la jungla porque no tenían ayudas ni GPS.
Caminamos hacia el aeropuerto y Jaime señala a un hombre flaco y de piel oscura que toma jugo al otro lado de la calle. Dice que se llama Tacatá, que es indígena y hasta hace unos años era lo más parecido que había a un GPS: su trabajo consistía en ayudar a cargar y descargar el avión y, si el piloto lo necesitaba, indicaba la ruta, pues conocía la región como pocos. Jaime vuelve a reír y dice que “anteriormente había muchas historias así, pero las cosas han cambiado y los aviones son más seguros, dentro de lo que se puede, y ya no se caen tanto”. Pero se caen. Desde el año 2000 ha habido 15 accidentes e incidentes en Colombia con los dc-3, de los cuales 10 estuvieron relacionados con la aviación en los Llanos Orientales. Eso sin contar los más de 50 que ocurrieron en el país entre 1965 y 1999.
***
El aeropuerto de Villavicencio no tiene ese aire de moderna neutralidad común a sus pares; tampoco es una congestionada babel. Es más bien un pequeño y pesado bloque de hormigón. Gris. Compacto. Sólido. Una terminal dura para viajes duros. Una sala con cuatro hileras de sillas, tres mostradores desiertos, una cafetería, dos baños y una docena de pasajeros de piel parda que habitan esa zona nebulosa de la espera, en la que pasan el tiempo anclados a sus cajas de cartón que contienen aquello con lo que se viste el atraso: ropa vieja y escasa. Hombres y mujeres que van y vienen, y viajan a lugares aislados con nombres cacofónicos parecidos al tarareo de una vieja canción infantil que nadie conoce: Carurú, Acaricuara, Taraira, La Pedrera.
El aeropuerto, como ya se sabe, se llama Vanguardia. Un hombre que usa un chaleco reflectivo, como el de los motociclistas, sale y grita el destino: “¡Taraira!”. Es el fleteador, un tipo alto y grueso, que suda gotas espesas y se dedica a comprar vuelos por 18 millones de pesos, para luego hacer lo que hace un fleteador: llenar el avión con carga y pasajeros y sacar de allí su ganancia. Se llama Alejandro y dice lo estrictamente necesario, que para el caso es el valor del pasaje: 700.000 ida y regreso. También pesa los equipajes, escribe números en un cuaderno descascarado, suma, se rasca la cabeza, se asegura de no superar las tres toneladas que soporta el avión –de ello depende la seguridad del vuelo–, cobra en efectivo y luego dice que hay que pasar a la sala de abordaje.
El vuelo que sale a las 7:30 de la mañana tiene un retraso de dos horas, al parecer premeditado y estandarizado por la informalidad. Nadie se inquieta, nadie pregunta. Un policía soñoliento mira el reloj, una mujer arrulla a su hija en las piernas, un anciano se saca el sombrero y se pasa el dorso de la mano por la frente. La sala de espera está poblada por un puñado de personas silenciosas: de hombres con camisas gastadas, desabotonadas hasta el pecho; de mujeres con modestos vestidos de hilo y zapatos de lona; de pieles cetrinas, mestizas, y caras soñolientas; de gente del campo, de gente del Llano que se levanta sin afán apenas Alejandro, el fleteador, anuncia que ya se puede abordar, para seguirlo en fila india hasta la escalerilla metálica del avión, mientras arriba las nubes se despejan para que el sol reviente con violencia.
Son nueve los pasajeros que se meten en la barriga de aluminio de ese animal prehistórico. Se sientan en una banca con lona y varilla. Aprietan sus cuerpos muslo contra muslo, hombro contra hombro. La mayor parte del espacio es ocupada por la carga: dos toneladas de víveres contenidos por una malla desgastada, que se tensa a veinte centímetros de las rodillas de los viajeros y sube hasta el techo. Dos toneladas que no se mueven pero amenazan.
Una mujer mete dos falanges detrás de una de las bandas de la malla y jala, como probando la resistencia. En ese momento el avión vibra y empieza a carretear, y ella suelta la malla como si hubiese hallado un animal ponzoñoso. La mujer se llama Dalia Villegas, tiene 34 años, la cara redonda, los dientes grandes y blancos. Es enfermera, vive en Yopal y es hermana de la alcaldesa de Taraira, a quien va a visitar durante unos días.
–A veces voy a Taraira. En este momento voy por cuestiones de turismo –dice.
–¿Qué hay para ver en Taraira?
–No sé… A mi hermana –responde después de pensarlo un momento, mientras se ríe y se cubre la cara con las manos.
El avión zumba en el aire. El ruido de los motores tiene una estridencia rugosa y cortante, el rugido prolongado de una bestia asmática.
–La mayoría de personas cree que son incómodos y sí, son incómodos. Pero también creen que son inseguros y a mí no me da tanto susto viajar en este avión, porque ya he viajado en dc-3 a Miraflores, en el Guaviare. Es que no hay de otra, son los únicos que llegan a lugares como Taraira, donde no se asoma nadie más.
Dalia dice que no le da miedo, pero se echa la bendición una, dos, tres, cuatro veces, cuando el avión se sacude; mientras los demás aletean como pichones, se aferran a la malla que retiene la carga o, si tienen la confianza, buscan un punto de anclaje en su vecino, como lo hace una mujer que clava sus uñas en el antebrazo del hombre de al lado, que aguanta imperturbable el ‘ataque’ de nervios.
En la cabina, piloto, copiloto, fleteador y mecánico comparten un paquete de galletas que van pasando de mano en mano. El espacio es herrumbroso. Los viejos mandos de vuelo parecen sacados de una novela de Julio Verne, con todas esas palancas, pedales, remaches y manecillas. Joaquín Sanclemente, el piloto, dice que estamos a 9.000 pies y vamos a 130 nudos, unos 240 kilómetros por hora, y enseña un GPS parecido al que usan los taxis. “Acá se hace una navegación a la estima y nos ayudamos con los GPS. Son confiables, pero definitivamente la última instancia la tiene el piloto con lo que pueda observar en la aeronave”, dice. Y luego hace algo que se antoja, por decir lo menos, surrealista: abre la ventanilla y saca la mano para comprobar la temperatura del aire.
Abajo, una grumosa sopa verde se extiende hasta el horizonte y en la distancia una línea amarilla se abre en medio de la selva. El avión baja la nariz y se acerca. Es la pista de Taraira, que desde el aire parece una cicatriz. El piloto, a ojo, se asegura de que esté despejada de niños o trabajadores y, mientras maniobra, explica que debe “coger pista desde el puro comienzo, porque donde se nos rompa un freno o algo seguimos derecho”. Entonces baja. Despliega el tren de aterrizaje. El alarido aserrado de un timbre es la señal para ajustar los cinturones de seguridad. Los árboles pasan veloces a lado y lado. El avión toca el suelo. Da brincos cortos. Frena. Tose.
Taraira, en el Vaupés,es un lugar remoto apenas señalado en las cartografías como un punto minúsculo al suroriente del país que limita con Brasil, y que se ubica a 179 kilómetros de impenetrable selva de la también lejana Mitú, la capital del departamento. Aquí hay poco: Apenas cuatro calles de largo por cuatro de ancho conforman un casco urbano habitado en su mayoría por hombres y mujeres que se dedican a una minería incierta –la zona fue declarada reserva forestal y la extracción de oro está restringida–. El calor es húmedo como el aliento de un animal. Al norte, al sur, al oriente y al occidente no hay otra cosa más que una jungla densa que se levanta como muralla. No hay carreteras, no hay trochas, los ríos no son navegables. Los 1.500 habitantes viven confinados en una isla sin océano.
No pasa nada. Una mujer duerme en una mecedora, tres hombres desocupan botellas de cerveza, un televisor viejo da la novela. No hay viento, no hay carros, no hay movimiento. Solo calor y moscas. Lo único que parece alterar esa pausa viva es el avión; porque el avión es todo o, al menos, casi todo.
El dc-3 aterrizó hace una hora y unas treinta personas formaron una pequeña masa demandante que se acomodó bajo una de las alas para evitar el sol. Virgilio Beltrán, un hombre de pelo blanco que usa un esqueleto templado a la altura del abdomen, espera a que le entreguen su encargo de huevos, carne, arroz y papa. “Si usted encarga directamente las cosas le salen un poco más económicas de lo que las venden acá en las tiendas”, dice, y luego agrega: “Aquí hay poquita agricultura. Aquí no hay caballos, ni una res, ni nada, porque este pueblo era minero, entonces todo toca traerlo”.
A esta hora, la una de la tarde, muchos esperan no solo las provisiones de la semana, sino lo que pondrán en el plato para el almuerzo. Doña Muñe, la dueña de un pequeño restaurante que lleva su nombre, dice, mientras prende los fogones, que por eso “las cosas aquí son caritas: una libra de carne cuesta 10.000 pesos, un huevo 700, una gaseosa vale 3.000”. Además, vía DC-3, también llegan los electrodomésticos, las medicinas, los materiales de construcción, la ropa. Todo lo que hay llega literalmente del cielo, hasta los habitantes que en su mayoría vinieron de otros departamentos, y por eso es más frecuente encontrar antioqueños, chocoanos, huilenses o tolimenses que tarairanos.
“Vea, es tan importante el avión que el casco urbano se llama ‘la pista’ ”, dice Doris Lizeth Villegas, la alcaldesa, quien también explica que el aislamiento tiene una faceta incluso más dramática, porque “si en una comunidad alguien se enferma, lo tienen que llevar a La Pedrera y les toca ir por río dos o tres días, y allá hablan con el hospital de Mitú y se manda una avioneta para que recoja al paciente. En todo eso pueden pasar entre cinco, ocho o hasta quince días. Y eso si mandan la avioneta, porque como tenemos la salud tercerizada, entonces las EPS están buscando todo el tiempo ahorrarse costos o esperando a que llegue el dc-3 para pagar únicamente el pasaje del paciente. Y el avión llega solo cada ocho días, los jueves, y uno no escoge cuándo se enferma”.
–¿Y por qué no traen al enfermo acá?
–No lo traen hasta acá porque nosotros tenemos dos chorros –ríos– que son imposibles de pasar y el tramo por tierra es dificultoso por las piedras.
–¿No hay ni una sola carretera?
–No. Ni una.
–¿Por qué?
–Vea, el análisis que han hecho los que entienden más que nosotros es que los costos para el país son muy altos y nosotros no producimos nada. Aquí, por ejemplo, la agricultura es de pancoger. Aquí la gente es pobre y vulnerable y hay personas que no han salido a ver a su familia hace diez o quince años, porque el solo salir y entrar les cuesta casi un millón de pesos.
Germán Castro Caycedo decía que este tipo de aviación es “romántica y de cojones”, porque es la aviación del atraso y la pobreza, de la necesidad, de la adversidad. Daniel Matiz, primer oficial de un poderoso y moderno Boeing 787 Dreamliner de Avianca lo resume así: “Si a mí me ofrecieran un trabajo para ir a volar a los Llanos, no lo haría ni por millones de dólares”. Y enseguida reconoce que estos pilotos “son como los verdaderos pilotos de antaño, porque tienen que aterrizar en pistas de barro, vuelan en las condiciones climáticas del Amazonas sin ayudas y usan aviones cuyo mantenimiento no es siempre el mejor, pues los repuestos y partes ya no se producen y tienen motores radiales de pistón que son mucho menos confiables que una turbina”.
La comparación es más que odiosa. El avión de Daniel Matiz tiene siete computadoras centrales, piloto automático, interfaces que aligeran la carga del piloto, ayudas satelitales; en cambio el avión del capitán Sanclemente solo tiene al capitán Sanclemente. Apelando al reduccionismo, un Dreamliner puede ser a un DC-3 lo que un submarino nuclear es a una lancha con motor fuera de borda.
Entonces en la precariedad, la pericia y, sí, los cojones son todo.
***
El piloto Diego Arias, que vuela para la aerolínea Aliansa (sic) un dc-3 fabricado a principios de la década los 40 y modificado con turbinas y nuevo sistema eléctrico –que viene a ser tecnología de punta en la aviación en esta parte del país–, dice que “en un dc-3 de pistón –como la mayoría de los que vuelan aquí– uno tenía una emergencia cada dos o tres meses. Y la emergencia más común era el fallo de motor”. Constanza Reyes, a copiloto que vuela con Sanclemente, recuerda dos emergencias en las que debió aterrizar con un solo motor mientras volaba en medio de la tempestad. Y el capitán Sanclemente, dentro de su colección de anécdotas, habla de un incendio, de más de cincuenta veces en las que ha tenido el fallo de un motor y de vuelos en los que tuvo que deshacerse de toneladas de carga en el aire.
“Una vez tiramos una tonelada de pollo y carne, porque veníamos en el punto crítico de no retorno. Pasamos Carurú pero el tiempo estaba muy malo y se rompió la pieza de un carburador y nos apagó el motor derecho. Como íbamos a baja altura, nos fuimos por encima del río, porque, si fallaba el otro motor, era mejor meterse al río que darse en la selva”, cuenta. Incluso en este avión, el hk-3293, Sanclemente ha recibido disparos de la guerrilla: “Allá en Carurú le pegaron cinco tiros al avión y en La Uribe también me pegaron un tiro en todo el frente. Pegó en el vidrio y siguió para arriba y las esquirlas nos cortaron los brazos al copiloto y a mí”.
Uno de los accidentes más recientes de un dc-3 ocurrió el 7 de abril de este año, a las 6:25 de la mañana, cuando un avión de matrícula hk-2663 de la empresa Arall cayó cerca de Puerto Gaitán. Nadie murió, pero la foto tomada por los bomberos y reproducida en El Tiempo muestra al aparato convertido en una antorcha en mitad de la llanura. El 17 de diciembre de 2004, ese mismo avión había tenido otro incidente en el mismo lugar, que la Aeronáutica Civil describió así: “Con 10.500 pies de altura la aeronave presentó vibración y explosiones en el motor derecho, motivo por el cual el piloto decidió reducir el motor y efectuar un aterrizaje de emergencia en Puerto Gaitán. La aproximación se efectuó normalmente, pero al aterrizar, en vista de que la longitud de la pista era insuficiente, resolvió hacer una maniobra de ‘caballito’ o de giro rápido de 180 grados. Durante esta maniobra se rompió el tren de aterrizaje derecho y sufrieron daño el tren izquierdo y las hélices”. Una vez más, los 18 pasajeros y la tripulación resultaron ilesos gracias a la habilidad del piloto.
Uno de los últimos accidentes de DC3 sucedió también en Villavicencio el 12 de julio, cuando el capitán Sanclemente iba hacia San Felipe (frontera con Venezuela y Brasil, en Guainía) y una falla mecánica los precipitó a la pista de aterrizaje. No hubo muertos ni heridos.
El cielo es una mezcla de azules que se enturbia con una bandada de decenas de pequeños loros, que en la distancia parecen la fuga de algún gas verdoso. El mecánico los mira un rato y luego continúa trabajando en su enorme pájaro metálico, al que ahora le mide el combustible con una vara. Luego abre una válvula para sacarle un poco y el líquido cae en un barril de plástico que enseguida es sellado y guardado. El hombre hace cuentas y le dice al piloto que el avión ya tiene el peso necesario para la ruta, que ha cambiado, pues el itinerario original se reformó por cosas del mercado y del fleteador, y ahora irá a La Pedrera, regresará a Taraira, luego volará a San José del Guaviare y finalmente a Villavicencio.
Joaquín Sanclemente prende los motores. Los pasajeros suben. Uno de ellos, un hombre viejo, flaco, seco, le cuenta a otro que lleva 23 años sin salir de Tararira. El avión se mece como un barco y gana altura. El paisaje tiene una belleza inverosímil: a la izquierda se ven pequeñas colinas que rompen la espesura y abajo un río sinuoso, el Apaporis, repta entre la selva y la bruma.
Sanclemente le deja el mando a su copiloto y saca de la maleta un computador portátil en el que me muestra algunos videos de sus vuelos. Se emociona. “Volar es mi vida, vivo para esto. Desde niño hacía aeromodelos y todo lo que tiene que ver con el aire me encanta”, dice el hombre que tiene 53 años y lleva volando más de treinta, en los que ha piloteado jets de combate –empezó en la Fuerza Aérea–, helicópteros, un avión fantasma, aviones de transporte ejecutivo, y ha sido instructor de ultralivianos y paracaidista.
–¿Por qué pilotear este avión y no uno más moderno? –le pregunto.
–Primero por la familia, para estar cerca de mis hijos, y segundo porque esta es la esencia de la aviación, que se pierde un poco en la aviación moderna porque ya no vuelas el avión, sino que programas y supervisas.
–Pero un piloto de una aerolínea grande gana más y arriesga menos…
–Es posible que un piloto de Avianca gane más que uno de dc-3, y los aviones son preciosos y modernos, pero cuando quieres el vuelo prefieres este, porque aquí usas todo, porque el piloto tiene que ser recursivo y ágil de mente, porque las condiciones varían de un momento a otro. Aquí no tienes torre de control, no tienes un reporte meteorológico, no tienes siquiera un indicador de vientos para saber cómo está soplando. Tampoco hay aproximación por instrumentos, no hay radioayuda, entonces todo va en el criterio y buen juicio del piloto.
En La Pedrera, otro minúsculo caserío en el departamento del Amazonas, la gente saluda al capitán Sanclemente, se le acercan, le cuentan cosas. Una mujer grande, con la figura de una Venus paleolítica, se sienta sobre las cajas que serán embarcadas y le dice al capitán: “Usted es el rompecorazones de la selva”, y suelta una carcajada. Él también se ríe. Luego un tipo pregunta si mi compañero y yo somos periodistas y enseguida, con cierto tono solemne, dice: “Para mí es una ‘premier’ que un señor como él venga a arriesgar la vida por nosotros y por las necesidades que tenemos en este corregimiento”. El capitán vuelve a reír entre apenado y orgulloso y explica que la gente agradece mucho su labor. “Es que no te imaginas lo que hace este avión –dice mirando el aparato que ahora varios hombres cargan con pescado–. Esto ha llevado progreso, nosotros llevamos computadores, plantas de energía solar, medicinas, centros de salud, a los mismos médicos”.
El hk-3293fabricado en 1942 vuelve al aire. El avión huele a sudor y a pescado. A las cuatro de la tarde el cielo se convierte en una cosa gris y eléctrica. El piloto maniobra. La temperatura baja y, aunque existe la posibilidad de que se apaguen los motores, el hombre se mantiene tranquilo. Abajo la selva se encuentra con el Llano de una manera fabulosa, en retazos de jungla que se infiltran en la pradera como miles de ríos estáticos. Adentro los pasajeros que dormían o miraban por las ventanas ahora se inquietan con las turbulencias, pero ninguno sabrá que el piloto esquivó una posibilidad funesta.
El avión llega al Aeropuerto Vanguardia y, mientras bajan pasajeros y carga, el piloto permanece en su puesto mirando la pista. Luego resopla y dice: “Nosotros trabajamos en condiciones bien precarias, pero lo hacemos con seguridad, aplicamos normas y protocolos, y lo venimos haciendo así desde hace muchísimos años. Además también damos seguridad con la habilidad de los pilotos”. Las últimas gotas de lluvia caen en el panorámico y el piloto se levanta, saca una peinilla, se peina, se alisa la camisa y sale de la nave.
Mañana, a las siete, tiene otro vuelo.
*Especial agradecimiento a Julián Isaza, autor de esta crónica, Karim Ganem Maloof, editor general de la revista El Malpensante, por permitirnos publicar esta historia.